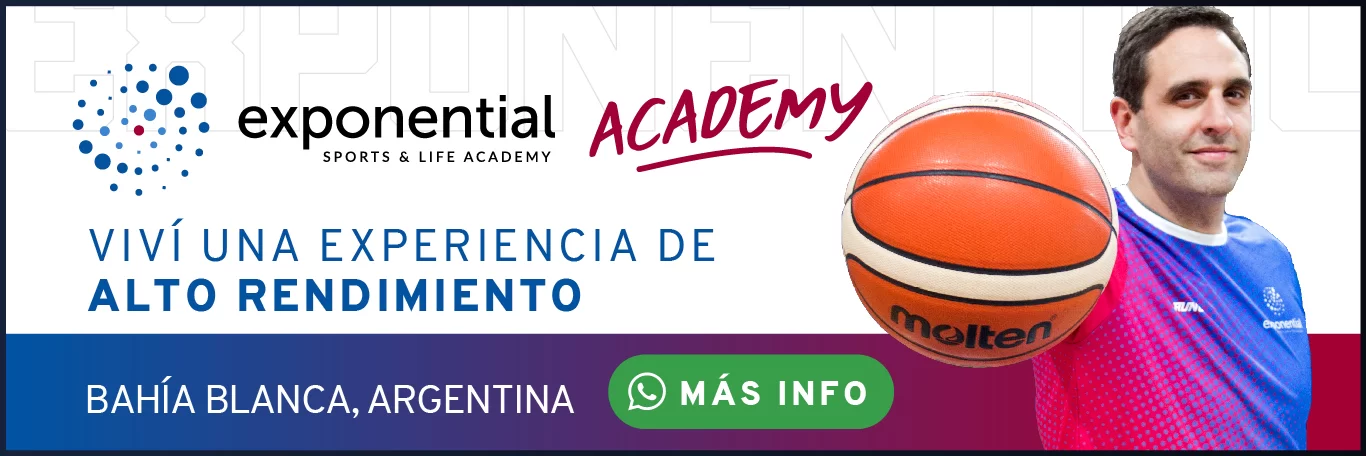El modelo convencional para la formación de atletas de alto rendimiento parte de una estructura organizacional rígida y jerárquica heredada de la Revolución Industrial (S. XVIII-XIX), cuando la aparición de la producción mecanizada generó un importante cambio social que impactó directamente a la vida de los trabajadores. En respuesta a la llegada de las máquinas y la producción en serie, las personas tuvieron que abandonar el trabajo artesanal y autónomo para cumplir el rol de operarios en las industrias, sometiéndose a recibir las órdenes establecidas por la autoridad. En el caso del deporte, el sistema coloca al entrenador como autoridad máxima, otorgándole la facultad de ejercer control absoluto sobre la toma de decisiones del equipo. Por otro lado, los atletas, al igual que los trabajadores, constituyen un grupo de personas uniformadas que realizan una determinada secuencia de acciones de manera mecánica, cumpliendo órdenes y respetando determinadas normas y reglas preestablecidas.
Este sistema convencional pone a los resultados por encima de todo, exponiendo al atleta a condiciones de altísimo estrés físico y emocional en vías de alcanzar la meta propuesta como, por ejemplo, ganar un partido, o mejor aún, el campeonato. Importa el resultado, no así el largo proceso de preparación que debe atravesar el atleta a lo largo de su carrera. Su conducta proactiva, su responsabilidad para realizar el trabajo cada día, y su compromiso con el grupo quedan completamente relegados a los resultados del equipo.
El sistema es exitista, y considera a la persona atleta como un super humano capaz de automatizar una determinada secuencia de acciones y realizarlas sistemáticamente durante tiempo indeterminado. El atleta abandona su esencia de “humano” para convertirse en una “máquina”. De acuerdo a este razonamiento, cuanto más se trabaje en perfeccionar la técnica deportiva y el rendimiento físico del atleta, mejor será su rendimiento, y mayor la probabilidad de que el equipo obtenga los resultados esperados. Dado que el atleta no forma parte de la toma de decisiones del equipo (responde a las órdenes del entrenador), simplemente se enfoca en entrenar su cuerpo, olvidando trabajar en el desarrollo de su herramienta principal, la mente. El sistema no da lugar a que el atleta desarrolle su capacidad para resolver problemas y situaciones de juego, no permite que entrene su mente para aplacar al estrés y lograr un alto rendimiento bajo situaciones de alta presión. El desarrollo de estas aptitudes queda sujeto a las características intrínsecas de la persona atleta y su historia/experiencia profesional.
Si bien este método basado en el éxito ha demostrado ser eficaz en diversas ocasiones, es importante destacar que el modelo subestima el rol de las emociones y los sentimientos que experimentan los deportistas a lo largo de su carrera profesional. Llamativamente, en el mundo del deporte de alto rendimiento a menudo ocurre que atletas de élite experimentan una profunda tristeza en algún momento de su carrera. Tal es el caso del tenista Andre Agassi, quien declaró en su libro Open (2009) “Odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa“. De igual manera, muchos jugadores de la NBA (e.g., DeMar DeRozan, Kevin Love) confiesan haber experimentado una profunda depresión a lo largo de sus carreras. Esto se asocia fundamentalmente a que el sistema no da lugar al error, lo cual tiene un impacto directo en la autoestima y el nivel de confianza de los atletas, quienes acumulan una importante carga emocional y están invadidos por una inmensa presión y miedo al fracaso durante gran parte de su carrera.
El sistema configuró la mente de los atletas de manera tal que, luego de dar un mal pase o errar un tiro, la mente de los deportistas es invadida por el miedo y la frustración, sacándolos completamente dejuego. Ya fuera de juego, el atleta mira al banco y queda expectante a la espera de la secuencia de gestos y/o expresiones verbales que emita el entrenador. Cualquier desacierto del equipo viene acompañado del reto y el castigo por parte del entrenador, quien no encuentra otro recurso que el miedo para lograr que el atleta recupere el foco y logre poner atención plena en el juego. Sin embargo, el atleta no ha sido capacitado para combatir el miedo y reestablecer el equilibrio mental en situaciones de alta presión. Dado que su mente asocia el desacierto con el miedo, no tolera equivocarse, no percibe al error como oportunidad. Su intolerancia al error crea una gran limitación para encontrar la solución al problema. En consecuencia, progresivamente se atenúa el deseo de progreso y la voluntad de superar los desaciertos para maximizar el rendimiento y encontrar la mejor versión.
¿Cómo cambió el paradigma en la formación de los deportistas de alto rendimiento?
En las últimas décadas, la reincidencia de síndromes relacionados a la depresión y el burnout pusieron en cuestionamiento al sistema convencional para la formación de atletas de alto rendimiento. Esencialmente, comenzó a cuestionarse la forma en la cual se analiza el sistema. Históricamente, un equipo era catalogado como “exitoso” si ganaba partidos, mientras que los equipos que se encontraban al final de la tabla eran símbolo de “fracaso” y debían renovar su plantel. Este análisis era extremadamente simplista, y en parte sujeto al azar, ya que iba directamente al final del proceso, sin considerar el camino recorrido, sin evaluar el rol de cada una de las variables involucradas, subestimando completamente cualquier procedimiento y secuencia de acciones “ajenas” al juego. La toma de decisiones dependía en gran parte de la intuición y la subjetividad de los líderes de las organizaciones deportivas, quienes sostenían que las tendencias las marcaba el resultado, no el proceso. En consecuencia, el grado de riesgo e incertidumbre era muy alto, y el futuro del atleta quedaba en manos del “destino”.
La irrupción de nuevas tecnologías permitió comenzar a medir, investigar y explorar el deporte desde la perspectiva de la ciencia, lo cual resultó en un fuerte cambio de paradigma que revolucionó y transformó radicalmente la forma de pensar y entender al juego, y asimismo la visión del atleta. Los principios fundamentales del viejo paradigma fueron reanalizados, y expresiones como “no pain no gain” o “cueste lo que cueste” fueron quedando paulatinamente en la historia para reemplazarse por “menos es más”. El disfrute paso a ser el desencadenante de la acción, el miedo desapareció como recurso de uso corriente, y fue sustituido por la transferencia de afecto y por el “confío en vos”, seguí intentándolo. Al mismo tiempo, lo que antiguamente era concebido como una “falla” o un “error”, comenzó a analizarse desde la posibilidad, buscando oportunidades de mejora.
Figura 4.1: En las últimas décadas, el sistema convencional para la formación de atletas de alto rendimiento comenzó a ser cuestionado, lo cual se relaciona en gran parte a la reincidencia de síndromes relacionados a la depresión y el burnout. El resultado fue un fuerte cambio de paradigma en la visión que antiguamente se tenía del atleta (hombre máquina), lo cual llevó a una reestructuración total del sistema. El nuevo paradigma pone al atleta en el centro, haciendo foco en el disfrute disparador de la acción.
Era necesario romper con el viejo paradigma diseñado siglos atrás en un contexto social completamente distinto al de la sociedad actual, un sistema que nunca había sido adaptado a los grandes cambios generacionales que había experimentado la humanidad en las últimas décadas. Su estructura se había vuelto completamente incompatible para la generación actual, no había forma de que perdure en el tiempo.
Sin embargo, el proceso de trabajar en la reconstrucción del sistema de formación de atletas de alto rendimiento era completamente disruptivo, ya que implicaba desaprender lo aprendido para abordar una visión más integral del deporte que rompa con todo tipo de sesgos heredados del viejo paradigma. Ahora bien, los líderes de las organizaciones deportivas necesitaban entender por qué razón era necesario someter al sistema a semejante reconstrucción. ¿Cuáles serían las ventajas de dejar atrás el viejo paradigma para incursionar en un mundo completamente inexplorado hasta el momento? ¿Qué riesgos traería realizar semejante cambio en la estructura del sistema?
Para responder a estas preguntas es necesario comprender cómo ha cambiado la vida de las personas en las últimas décadas, y que características son las que definen a la sociedad actual. En definitiva, se trata de crear un nuevo sistema para la formación de los atletas del futuro, quienes además de practicar bien un deporte, también son personas que sienten, piensan, se relacionan y tienen una vida llena de emociones.
¿Cómo impactó la globalización en la formación de los jóvenes?
Los grandes avances tecnológicos acontecidos en el siglo XXI han introducido el mundo de la inmediatez en la sociedad, una sociedad que corre permanentemente contra el tiempo en búsqueda de resultados instantáneos. En la actualidad, vivimos inmersos en el mundo de internet y la comunicación digital, encabezado por las redes sociales, las cuales se encargan de captar el foco de atención de las personas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, desde la escuela, la universidad, el trabajo, hasta en la cena con la familia o amigos. El uso de internet puede facilitar en gran medida el proceso de aprendizaje, así como también el desarrollo de la memoria y la autogestión del conocimiento. Sin embargo, su uso masivo también tiene efectos colaterales en los jóvenes, siendo uno de los desencadenantes de los trastornos de hiperactividad y la falta de atención en el colegio. Navegar en internet requiere un foco de atención corto y dinámico, lo cual contrasta fuertemente con la atención temporal sostenida que históricamente se utilizaba en el ámbito educativo y laboral. El problema radica en que la falta de atención perturba al proceso de aprendizaje y, si no hay atención, el cerebro no encuentra ventanas para desarrollar la memoria e incorporar nuevos conocimientos (Mora, 2020).
Por otro lado, la información que normalmente se consume al hacer uso de los dispositivos electrónicos carece de valor, es completamente efímera y expone un idealismo superficial que roza la falsedad, distorsionando el rol y la importancia de las cosas simples que realizamos cotidianamente. El principal problema de esto radica en que esa tendencia generalizada a compartir mundos ideales y perfectos en las redes sociales tiene alta incidencia sobre el burnout, ya que el origen de este último en algunos casos aparece vinculado al perfeccionismo (Hill, 2013; Madigan et al., 2015). Al mismo tiempo, el consumo masivo de información volátil a través de una pantalla digital genera un elevado grado de adicción y agotamiento mental, lo cual además de generar conductas antisociales y problemas de empatía, tiende a limitar enormemente el rendimiento y la productividad de las personas en una rutina donde el tiempo constituye un recurso finito, y no renovable.
Por otro lado, el impacto de la globalización ha causado que las vías de comunicación digital se utilicen sin analizar y racionalizar sobre lo que se desea comunicar. Vivimos en un entorno donde todo va rápido, y es muy difícil darse cuenta que es lo más importante. Caminamos rápido, comemos rápido, hablamos rápido. Sabemos en el fondo lo que es importante, pero en el día a día no tiene lugar, queda relegado a otras cosas. Recibimos información meramente aditiva de la prensa, los telediarios y las redes sociales, y ya no disfrutamos del uso del lenguaje, sino que simplemente lo utilizamos para comunicarnos de manera eficiente y lo más rápido posible. Hemos creado una sociedad tan efímera donde excede la comunicación, pero carece la comunidad, la unión de unos con otros.
Sumado a esta tendencia global generalizada, la llegada de la pandemia COVID-19 en el 2020 provocó un aumento exponencial en el uso de dispositivos electrónicos, los cuales se convirtieron en una herramienta fundamental para continuar con el desarrollo de clases en el ámbito escolar y universitario, al mismo tiempo que contribuyeron a sostener en tiempos de aislamiento social la comunicación a distancia, evitando interrumpir reuniones políticas y empresariales, congresos y otros eventos científicos de relevancia internacional. Si bien la comunicación digital cumplió un rol clave para que las personas no abandonen sus responsabilidades y proyectos completamente, su emergencia fue repentina y muy brusca, y trajo aparejados una serie de daños colaterales que afectaron directamente a la sociedad. De acuerdo al Digital 2021: Global Overview Report, en Argentina el porcentaje de internautas aumentó un 3.5% entre enero de 2020 y enero de 2021, sumando 1,2 millones de nuevos usuarios. Al mismo tiempo, el uso de redes sociales aumentó un 5,9%, registrando 2 millones de usuarios más que en el 2020. Durante el 2020, los argentinos promediaron un total de 9 hs 39 min conectados a internet, de las cuales 3 hs 22 min fueron absorbidas por las redes sociales, superando por aproximadamente 1 hs a la media mundial.

En la sociedad actual, los jóvenes crecen y se desarrollan en un mundo de fácil acceso a internet y tecnología digital portable, un mundo en donde los smartphones son una parte imprescindible de la vida. Sin embargo, la información que normalmente se consume al hacer uso de dispositivos electrónicos carece de valor, y provoca un elevado grado de adicción y agotamiento mental, lo cual ha llevado a crear una sociedad en donde excede la comunicación, pero carece la comunidad.
Los neurocientíficos aseguran que el coronavirus ha marcado una tendencia en la vida de todos, impactando fuertemente en la salud mental de muchas personas. Por un lado, los vínculos interpersonales se trasladaron a una pantalla, limitando enormemente la comunicación y la transferencia de afecto entre las personas. Por otro lado, desaparecieron completamente los eventos sociales amortiguadores del estrés y la ansiedad (Brooks et al., 2016; Sosis y Handwerker, 2011). Estos cambios drásticos que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas llaman a redefinir las estrategias pedagógicas, técnicas y herramientas de enseñanza que necesariamente se deben poner en práctica para educar y formar integralmente a los niños y adolescentes que integran la Generación Z. Estos jóvenes, coloquialmente conocidos como “zoomers” o “centennials”, deben recibir una preparación integral que los prepare para ser los líderes del futuro, desarrollando al máximo su potencial humano a través de la utilización de las variadas herramientas gamificadas que provee la tecnología.
¿Cómo son los jóvenes atletas de hoy?
Los centennials enfrentan actualmente una realidad con muchísimas más distracciones que las que existieron en las generaciones pasadas. Esto se relaciona principalmente al tiempo que pasan diariamente frente a una pantalla. Estos jóvenes nacieron, crecen y se desarrollan en un mundo de fácil acceso a internet y tecnología digital portable, un mundo donde los smartphones son una parte imprescindible de la vida.
Actualmente no existen estrategias definidas y preestablecidas para captar el foco de atención de los jóvenes y evitar que sean atrapados por el consumo de información digital en las redes sociales, aún en instituciones educativas innovadoras que emplean pedagogías de vanguardia. Esta falta de herramientas y técnicas de enseñanza para educar y guiar a los centennials en el camino de la vida es uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente la sociedad. Ante esta problemática, las instituciones educativas terminan recurriendo a recursos efímeros que resultan parcialmente efectivos en el corto plazo, durante la jornada escolar, como es prohibir el uso de smartphones en la escuela y retener los celulares de los alumnos al momento en que ingresan a la institución, sin reparar que en el largo plazo esto terminará creando una mayor adicción al consumo de información extremadamente superflua y volátil.
Esta adversidad representa un grave problema para la sociedad actual, principalmente porque limita enormemente la efectividad de los educadores para transmitir información. Vivimos en un mundo donde un navegador web permite obtener acceso a infinita cantidad de datos sobre cualquier temática, lo cual torna vulnerable el interés de los jóvenes, quienes difícilmente se sorprenden ante cualquier hecho en particular.
La clave del nuevo sistema radica en encontrar estrategias, recursos y metodologías que sean más eficaces para generar interés y curiosidad en los centennials. El objetivo es generar emoción, que exista deseo por aprender, y de esta manera, lograr la emergencia espontánea de la pasión. Sin dudas, esto se logrará a partir del disfrute, es decir, a partir de la implementación de pedagogías que contribuyan a bajar los niveles de cortisol y estimulen a la liberación de hormonas como la serotonina y dopamina, neurotransmisores de la felicidad y el placer, los cuales impactan directamente en la coordinación de movimientos musculares, así como también en la toma de decisiones, la memoria y la regulación del aprendizaje.
Esperamos que te haya gustado este artículo. Si querés leer más artículos como estos, te invitamos a visitar nuestro blog de Exponential Academy.